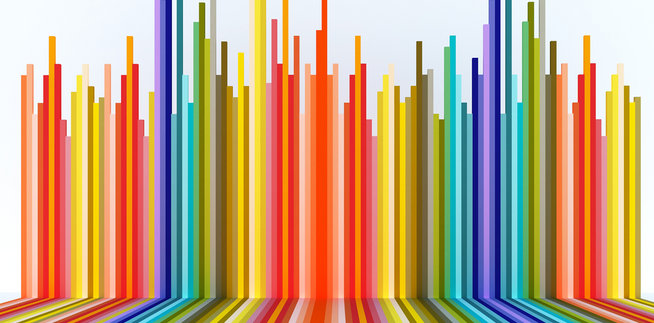De París Y Otras Confusiones, Laura Andrea De Alba Huerta
Finaliste Prix Energheia France 2019
Las vibrantes calles empedradas se extendían frente a mí hasta los límites de la metrópoli que nadie puede proclamar del todo entender. Con plena consciencia de lo imposible de la tarea, mis ojos intentaban encontrar el final.
París: Romance. Glamour. Decepción, sueños, sueños rotos, sueños nacidos, anhelos, lujos, pobreza, arte, historia… Cafés. Tantas y tantas cosas, el solo pensamiento era abrumador y hacía que mi cabeza diera vueltas cada vez más rápido. Acelerando. Latiendo. Mareando. Lo mejor que pude hacer fue parar. Dejemos esos pensamientos metafísicos para después. – Cosa difícil de hacer cuando Rayuela yace aún abierto sobre mi regazo –. Esto no se trata de dar respuestas sino de hacer preguntas, pero fueron suficientes preguntas por hoy así que el libro se cierra pesado sobre sí mismo y es remplazado por mi libreta azul.
La libreta con su portada elegante fue definitivamente un lujo para mi presupuesto de estudiante, pero es mi amuleto, mi tesoro, mi secreto, mi espejo, mi perdición. Entre la tinta y el papel se esconde un trozo de mí.
Cierro los ojos antes de empezar; levanto la vista y mi mirada se cruza con la que me devuelve el manchado espejo de la columna de enfrente. Me bloquea la mitad de la vista del ventanal que da a la calle y me obsequia con un poco de tranquilidad al aislarme de la bulliciosa capital francesa de l’heure de pointe.
Y casi sin querer me tropiezo con el reflejo de mis ojos del color de la miel, que me miran con disimulada atención. Como alguien me dijo una vez: no son claros y no son obscuros. Con la luz adecuada parecen dos gotas de ámbar. Luz. Son toditos un truco de la luz, como yo misma de vez en cuando. Y luego siguen divagando sobre el reflejo, observando mi pesado cabello negro azabache y mi boca de labios rojos que se entreabre para dar uno de los últimos sorbos del capuchino que mi mano sostiene. Continúan su andar distraído y sin reparos. Ámbar, azabache, mármol, rubí. Soy toda contrastes, como garabatos negros sobre una página en blanco. Soy toda contrastes, confusiones y contradicciones.
Pero sobretodo confusión, como esa en mis ojos un par de años antes, cuando los círculos negros que los rodeaban eran menos profundos, más ingenuos, más llenos de ilusiones. Lo recuerdo como si fuera ayer. Treinta y dos horas de viaje no fue lo único que tomó llegar hasta aquí, ni el interminable ajetreo de Ciudad de México, de Cancún, de Bruselas… de las incontables conexiones, de los diez mil kilómetros que dejaban atrás más de lo que creí haber aceptado renunciar. Por eso no me apretujé entre las hordas de turistas, ni de los carteristas buscando ocasión de meter la mano en mi bolsa repleta de libros.
Es así cómo conseguí borrar de mi mente todos los “¿porqué tienes que ir?”, “eres demasiado joven” y los “no sabes a lo que te enfrentas” que había escuchado últimamente con tanta frecuencia y que me llenaban de culpa, como si soñar fuera pecar, traicionar. Y lo sentía de verdad, lo lamentaba tanto como lo deseaba. Y después de la porte de Neuilly descubrí todas esas aceras con las que había soñado, llenos de está gente de apariencia tan civilizada, de mujeres elegantes como las de una portada.
Qué lejano y qué cercano a la vez. Qué ajena me parecía esa chica tan ingenua, una extraña de esta que se contemplaba en el espejo de una brasserie en el dixseptième, intentando escribirse a sí misma una respuesta, que no sabía que dejaba atrás más que un país, una tierra, una cultura y una familia. Que no sabía que se despedía de ella misma de lo que creía ser, de lo que creía creer. Una chica que se hizo más débil y más fuerte bajo el peso de sus propias preguntas, en un proceso de auto-destrucción y creación.
Resistí al deseo de las lágrimas que comenzaban a acumularse en mis ojos, mezcla de estrés y frustración. No quería convertirme en esa escena deprimente. Pagué y me dirigí de paso apresurado hacía la entrada del túnel. Para encontrarme con el Saint-Lazare de las seis de la tarde que es como un sistema de relojería aceitada. Los ríos de gente fluyen hacía las diferentes líneas de colores sin un orden aparente pero en perfecta sincronía. Los viajeros conocen su camino, los recovecos, los pasajes y las esquinas que hay que tomar o evitar. El tic-tac se entorpece sólo de forma ocasional cuando algún intruso avanza muy lento por detenerse a mirar los confusos letreros que a veces te hacen darle dos o tres vueltas a la estación. Yo creo que los han colgado así a posta. Para evitar a los extraños. Las escaleras mecánicas suben y bajan a lo largo de las numerosas plantas del urbano hormiguero. Los trenes a Orléans, a Chamipgny, a Normandía y a Dios-Sabe-Dónde vienen y van cargados de trabajadores y estudiantes porque en St. Laz uno rara vez ve turistas. Porque para eso están la línea uno o la seis. Porque por St. Laz transitan los prisioneros de sus rutinas.
Pero hoy escapé de mi rutina y terminé en la línea 4, no sé muy bien porqué, quizás por esa historia de la gran araña del mentor imaginario que vivió aquí, que murió aquí, porque seguir sus pasos daba la impresión de tener un diálogo, de poder obtener respuestas a todas las preguntas, aún aquellas para las que no estaba lista. La voz que anuncia “Arrêt suivant: Montparnasse- Bienvenüe”. Una caminata de dieciocho minutos casi cronometrados hasta una lápida tapizada de billetes de metro de hace más de cuarenta años. Me senté frente a ella con una calma sepulcral. Por alguna razón, no parecía haber más adecuado testigo.
Quedarse, irse, quedarse, irse, … una repetición como un mantra, como deshojar una margarita, como el toc-toc de una puerta: inofensivo al principio e insoportable al tiempo, a la espera de una acción, de una respuesta; un martilleo en las sienes. Todo era mucho más fácil cuando no había decisiones que tomar
Quedarse o irse. Tan fácil de hacer, pero tan difícil de escoger. Cada célula de mi cuerpo extrañaba las viejas rutinas, las caras conocidas y la naturalidad con la que todo fluía siempre, sin tener que verificar mentalmente una conjugación o una pronunciación antes de pagar en el supermercado. Por supuesto que extrañaba a mi familia y a mis viejos amigos.
Volver estaba fuera del juego; ya no era una opción. Volver era un fracaso; no para el mundo, no para el currículum. Pero era fallarme a mí misma. Pero no era solo orgullo lo que me mantenía aquí. Nada sería lo mismo nunca. Mis amigos ahora iban al cine con otra gente, con nuevos rostros. Mi familia había conseguido nuevas rutinas que habían llenado lentamente el vacío de mi ausencia.
Pero sobretodo, yo no era la misma que se subió a ese avión en agosto del 2016. Mis ojos y mi mente eran ahora una cámara que había cambiado de lente. México sería tan desconocido como Francia; la diferencia es que hay pocas cosas más duras que sentirse extranjero en su propia tierra.
Volver no era una opción, aunque luchar fuese agotador. Me levanté y me dirigí lentamente hacia la reja negra, que se cerró detrás de mí puntualmente a las seis, la hora del cierre. Con el sonido de mis pasos que se perdían nuevamente en los adoquines, hasta desaparecer en el final de la metrópoli que nadie puede ni podrá nunca proclamar del todo entender.